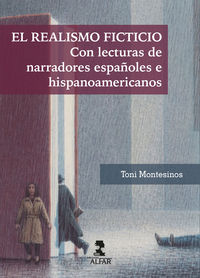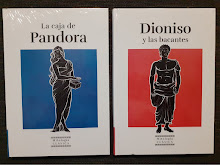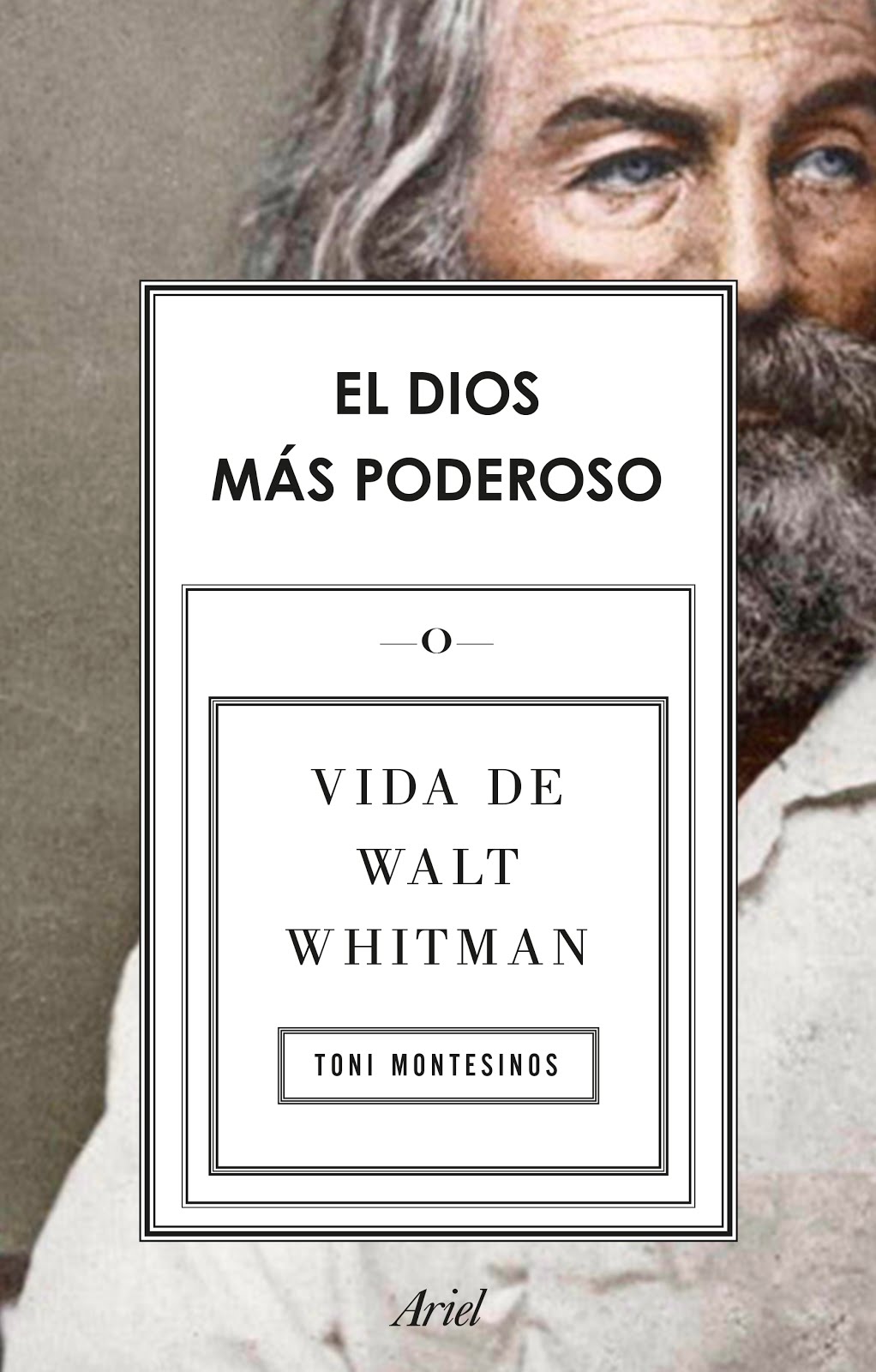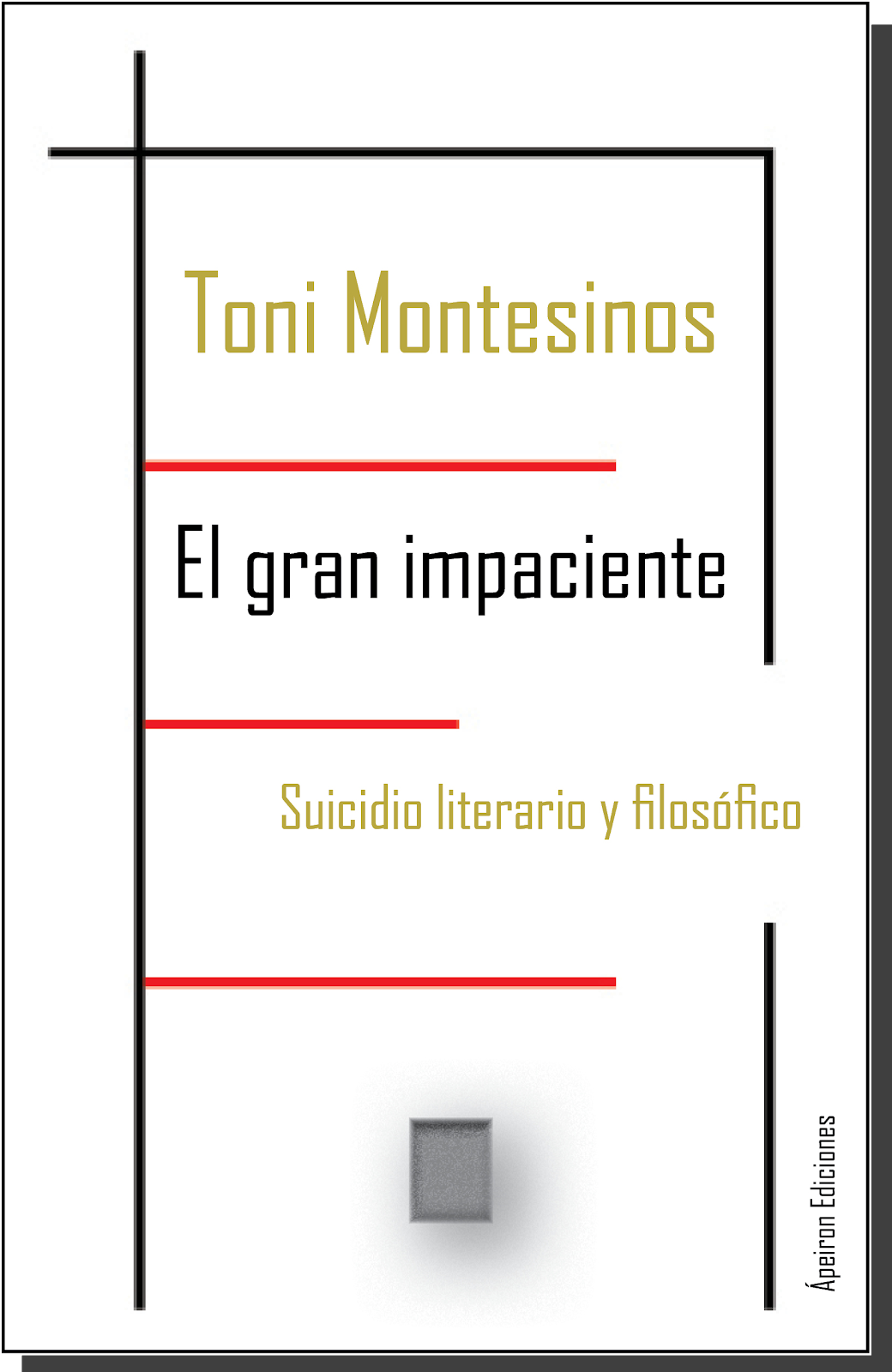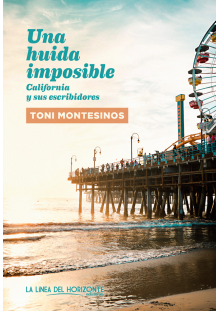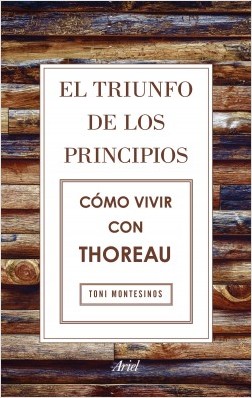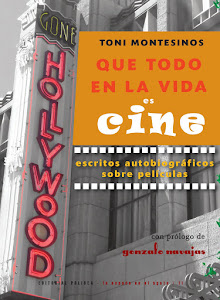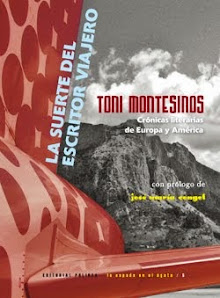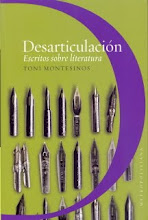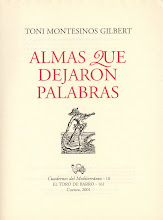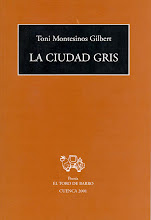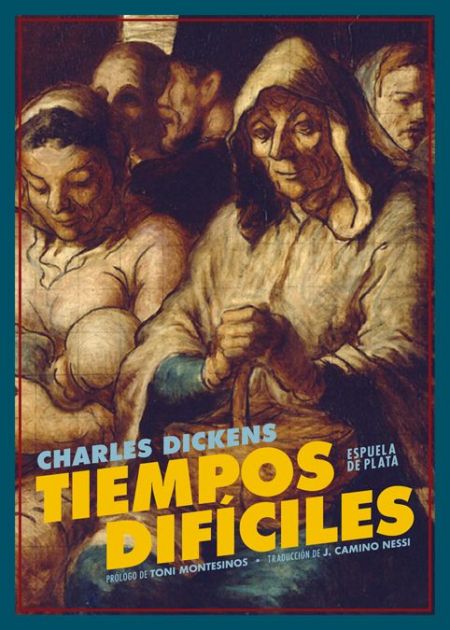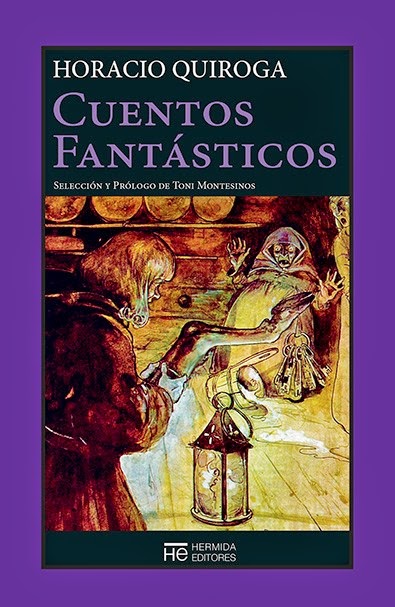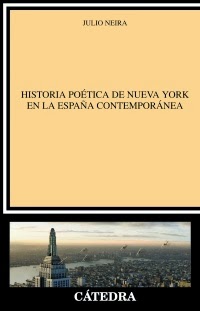Decía el ídolo más temprano de Patricia Highsmith, Oscar Wilde –cuya tumba vio emocionada en su visita a París de 1962– que «hay algo infinitamente vulgar en las tragedias de los demás» (en
El retrato de Dorian Gray, para más señas). Y esa es la impresión que uno tiene al leer las vicisitudes de la escritora tejana: la vulgaridad de su ascendencia –una madre histérica y un padrastro que le resultaba odioso– y la vulgaridad que ella misma construyó a base de neurosis y misantropía; todo nacido en una infancia traumática que iba a marcar su literatura y sus relaciones interpersonales, hasta que le llegó la muerte en Locarno, en 1995.
.
«Las obsesiones son lo único que me importa. Lo que más me interesa es la perversión, que es el mal que me guía», dijo en su diario de 1942. Y a fe que es cierto, como ha comprobado magníficamente la dramaturga Joan Schenkar (1952) en El talento de Miss Highsmith (editorial Circe, traducción de Clara Ministral). La biógrafa destaca en el prólogo esa frase rotunda, y a lo largo del libro nos ofrecerá las claves para conocer el hondo laberinto emocional y creativo de Highsmith, a partir de los numerosos «cahiers» –ocho mil páginas de cuadernos y diarios– que ésta dejó escritos y ordenados con escrupulosidad. Highsmith era una adicta a hacer listas de todo tipo, a la limpieza, a tener caracoles como mascotas y a los Martinis, entre otras muchas cosas. Sufrió anorexia, depresiones, alcoholismo, enfermedades hematológicas y arteriales y hasta un cáncer de pulmón, pero evitó mencionar su mala salud en público. Era una lesbiana promiscua y a la vez anotaba pensamientos misóginos. Ingeniosa, desagradable, una solitaria que tenía gran vida social, de mil formas fue descrita Highsmith, de mil formas la veremos nosotros ahora.
.
Su historia es la de una huida imposible: huir a Nueva York, Pensilvania, Italia, Inglaterra, Suiza; imposibilidad de escapar ante la tortura de los recuerdos y sentimientos. Odia con la pasión de una enamorada a su madre (Schenkar habla de que Mary, ilustradora de moda, fue su «verdadero amor que no se atrevió a decir su nombre»); la detesta pero parece no poder vivir sin sus opiniones. Insultos, agresividad, cartas llenas de veneno en las palabras, por años y años, aun separándolas un océano. El odio justifica la vida de Highsmith, como si la atara a la infancia maltrecha desde que su divorciada madre se la llevara de Fort Worth para imponerle un padrastro del que tomará su apellido (ella se llamaba Mary Patricia Plangman).
Una infancia que no está curada y que va a sangrar cuando, por un lado, descubra en casa un libro que la iba a fascinar para siempre, La mente humana (1930), del psiquiatra freudiano Karl Menninger, que le proporcionó «“modelos clínicos” con los que comparar sus propios estados mentales cambiantes», y por el otro, la realidad social neoyorquina se abra a sus instintos. Y es que, una vez instalada en Nueva York, vive junto a un manicomio y una cárcel, junto al canal de Hell Gate y el ferroviario hacia Canadá. «¿Puede haber algo más contundente que este plano? En Astoria (Queens), a los nueve, diez y once años, la pequeña Patsy Highsmith, que ya tenía tendencias asesinas y melancólicas», se halla frente a «unos puntos cardinales» formados por «el Crimen, el Castigo, las Vías del Tren y el Infierno», las «coordenadas (...) del Territorio Highsmith».
.
He aquí una de las partes más interesantes de la biografía, pues Schenkar no se limita a seguir la pista de Highsmith, sino a penetrar en el temperamento y las sensaciones de la protagonista, en comprender cómo el entorno influye en la construcción de un imaginario artístico que crece, uniforme, en contraste con una existencia contradictoria y sufriente: Pat conocerá a su padre biólogo a los doce años; en su actitud y cuadernos se muestra antisemita, xenófoba y racista; lee Mi lucha de Hitler; ve un potencial asesino en cualquier tipo con el que nos tropezamos en la calle. Mujer insoportable para unos, pero espléndida para otros; como en el caso de Truman Capote, que en una carta a la directora de la residencia Yaddo, donde él pasó una temporada, recomienda en 1948 a «una escritora joven» que «tiene un gran don, y un solo relato suyo revela un talento más refinado que el de cualquiera que haya conocido antes. Además, es una persona encantadora, verdaderamente educada, alguien que te va a caer bien, seguro».
.
En efecto, a Highsmith le llega una invitación de ese centro de escritores, músicos y artistas, donde pasará dos meses escribiendo Extraños en un tren, bebiendo mucho y teniendo diversos affairs. En 1943 había empezado una andadura que siempre ocultará, avergonzada, como guionista de cómics, en un periodo en que esta industria emergía con fuerza en Estados Unidos. Lo interesante de ello es ver cómo relaciona Schenkar la pulsión de huida de Highsmith, su vínculo con los superhéroes –«escapistas natos»– y la concepción de su máxima figura, Tom Ripley. Superman o Batman «habitan en un mundo de constantes amenazas y se pasan la vida huyendo de peligros externos (...), evitando que se desvele la identidad de sus álter egos». Y lo mismo le pasa al farsante y estafador Ripley, «el escapista más conseguido de Pat», el asesino que siempre se escabulle, aquel que sí llegó a huir de verdad.
.
No hay un héroe-criminal –así lo definió la propia Highsmith– más original en la literatura de suspense contemporánea. Conserva su lozanía como Dorian Gray en su cuadro; fue la imagen de la escritora la que se corrompió hasta el extremo, también como al final el rostro del personaje de Wilde: las fotos de juventud muestran a una Pat de cierto atractivo, la instantánea de la portada de esta biografía ofrece una bella Patricia madura, la Highsmith que llegará a la vejez adquiere la forma de alguien feo y deteriorado. Por dentro y fuera: tragedia y vulgaridad. Pero quién puede excluirse de tal mezcla.