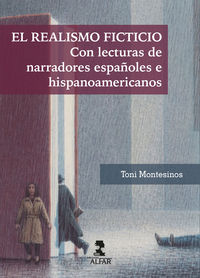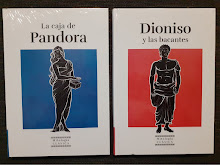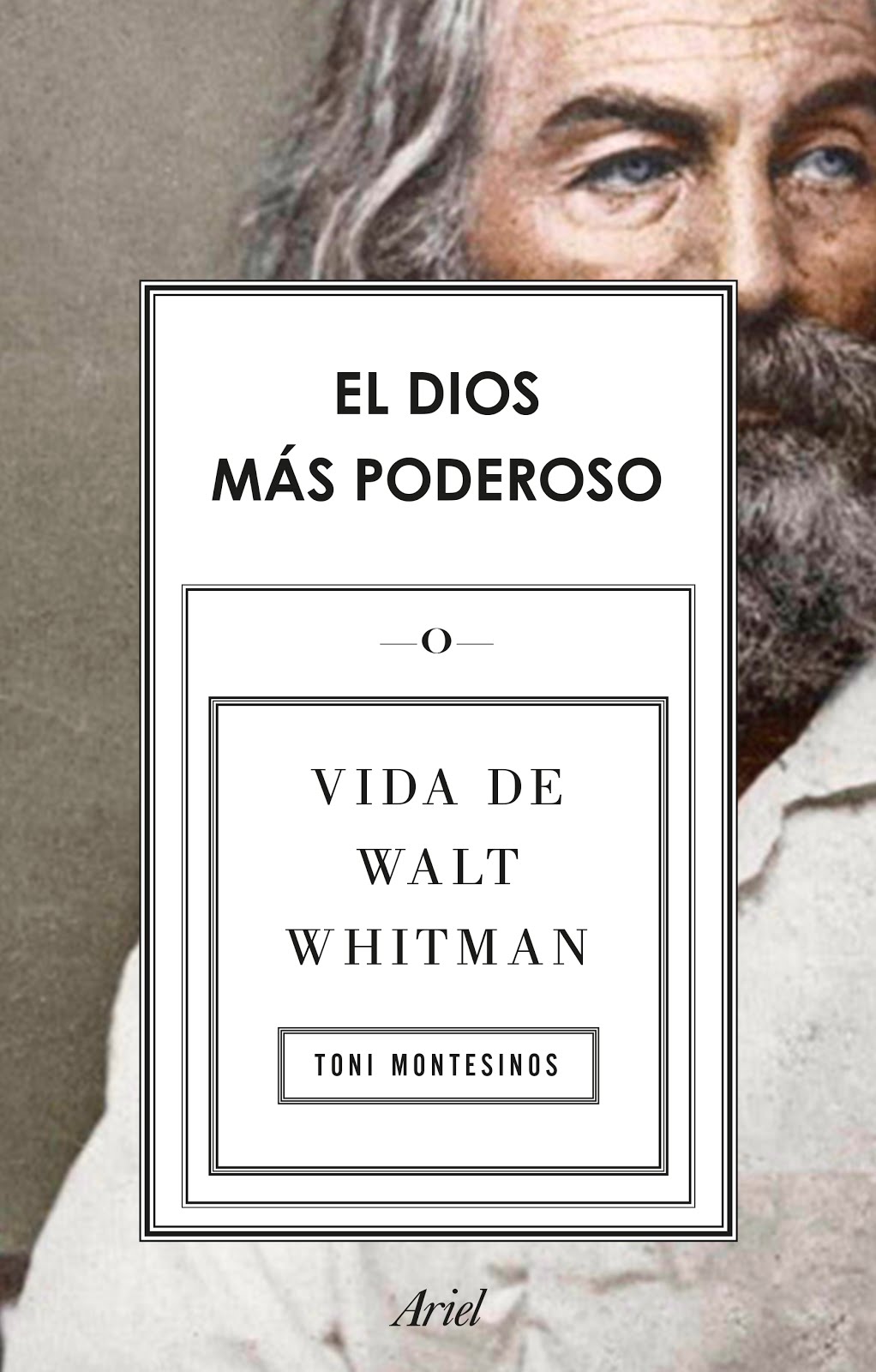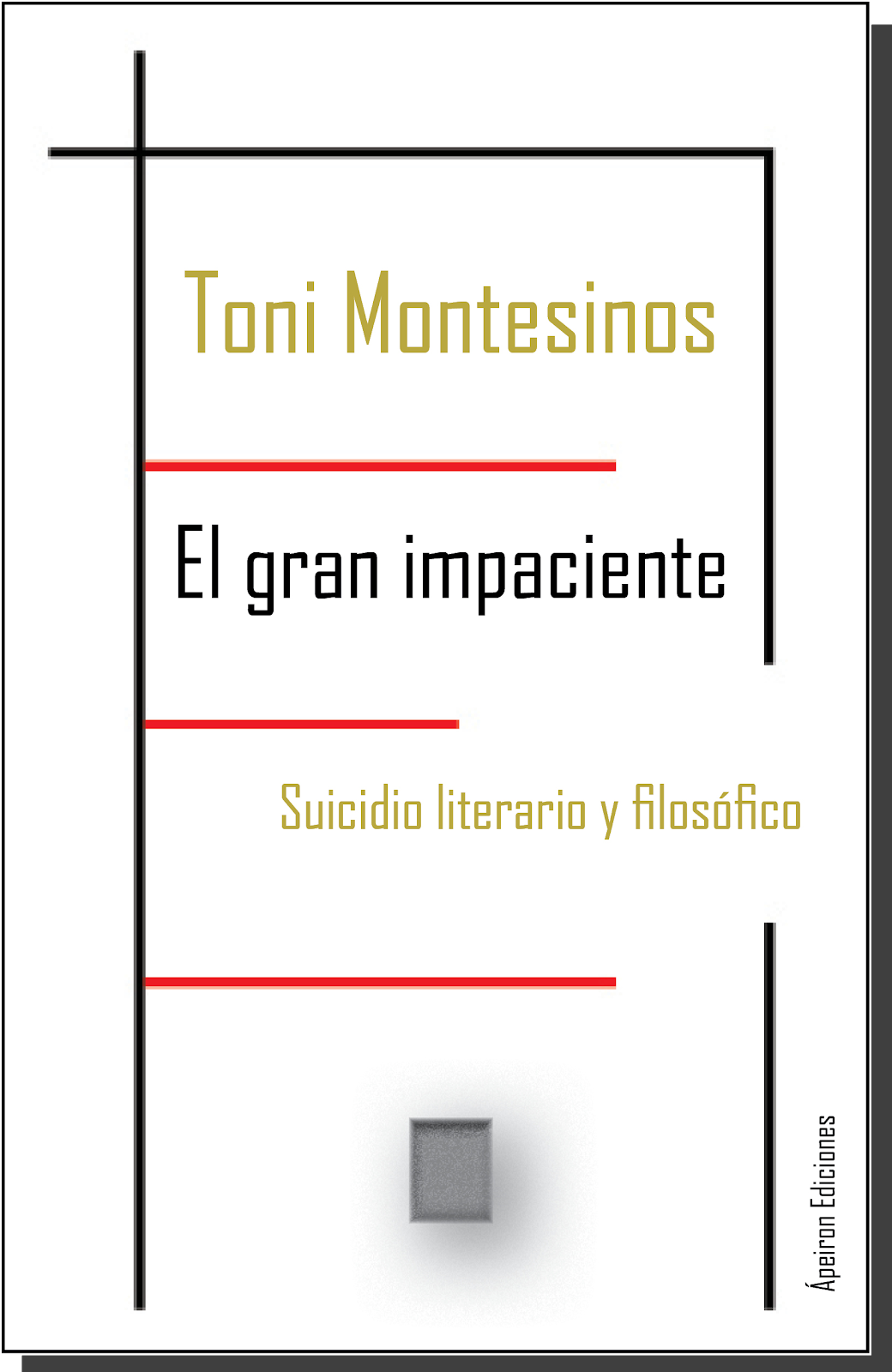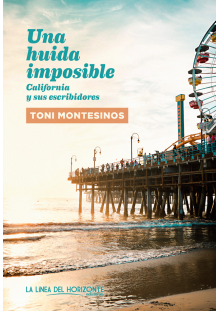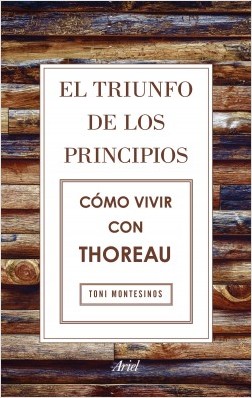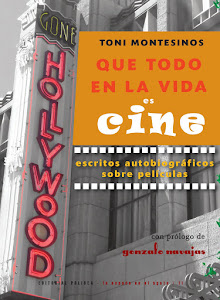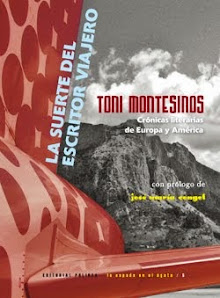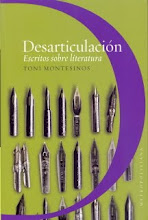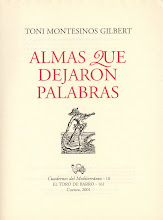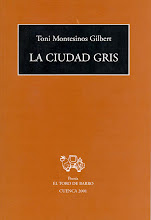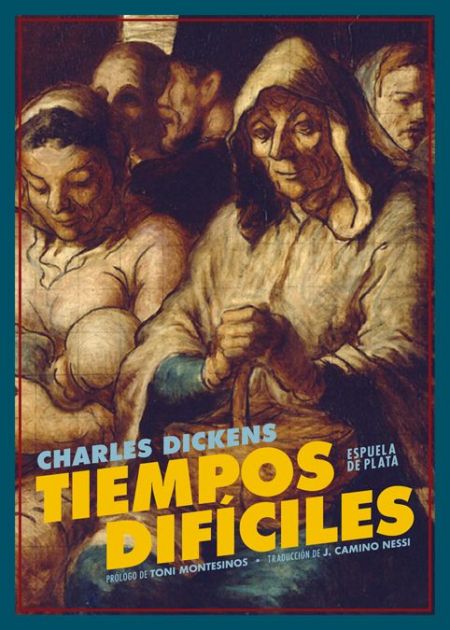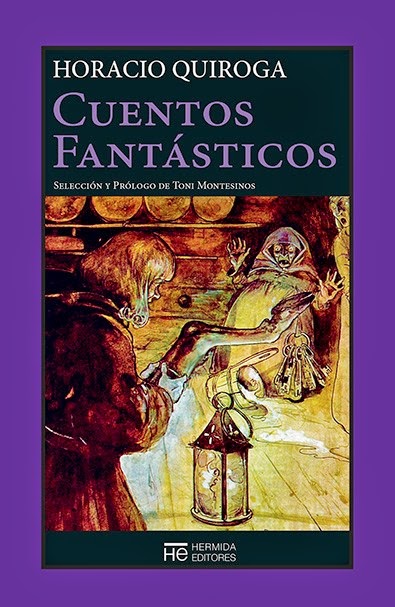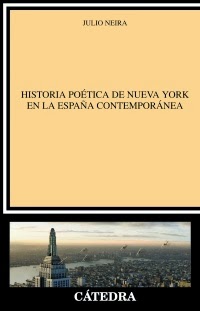Este esbozo
de la personalidad y obra de Jane Austen, su primera biografía, es un
entrañable documento de su sobrino James Edward Austen-Leigh (1798-1874), hijo
del hermano mayor de la escritora. Se publicó en el año 1870, y hoy, a nuestros
ojos, tiene dos focos de interés bien diferenciados; en los primeros capítulos,
Austen-Leigh aborda el seno familiar en el que nació Jane Austen, la rectoría
de Steventon, en Hampshire, en el año 1775, en un entorno de reverendos y
fabricantes textiles. El biógrafo y también sacerdote analiza los hábitos y las
costumbres de finales del siglo XVIII en esa zona sur de la costa de
Inglaterra, evoca a los parientes de la narradora y cuenta cómo los Austen
tuvieron que trasladarse a Bath y a Chawton, donde la tía Jane escribió sus
mejores obras.
Este esbozo
de la personalidad y obra de Jane Austen, su primera biografía, es un
entrañable documento de su sobrino James Edward Austen-Leigh (1798-1874), hijo
del hermano mayor de la escritora. Se publicó en el año 1870, y hoy, a nuestros
ojos, tiene dos focos de interés bien diferenciados; en los primeros capítulos,
Austen-Leigh aborda el seno familiar en el que nació Jane Austen, la rectoría
de Steventon, en Hampshire, en el año 1775, en un entorno de reverendos y
fabricantes textiles. El biógrafo y también sacerdote analiza los hábitos y las
costumbres de finales del siglo XVIII en esa zona sur de la costa de
Inglaterra, evoca a los parientes de la narradora y cuenta cómo los Austen
tuvieron que trasladarse a Bath y a Chawton, donde la tía Jane escribió sus
mejores obras.
En el resto
de capítulos, surge el aspecto de la homenajeada –«Físicamente era muy
atractiva»–, su formación –«A Jane le gustaba la música, y tenía una voz muy
dulce, tanto al cantar como al hablar»–, sus lecturas predilectas –«La poesía
de [Walter] Scott le proporcionaba un gran placer»–, su cariño por los demás
–«Su amor por los niños y su maravilloso don para entretenerlos»– y su afán
perfeccionista a la hora de escribir «Juicio y sentimiento», «Orgullo y
prejuicio», «Mansfield Park», «Emma», «Persuasión» y «Los Watson». Austen-Leigh
comenta todas estas novelas, tan conocidas hoy, muestra cartas que la escritora
dirigió a su querida hermana Cassandra, habla de uno de sus admiradores, el
príncipe regente, y el conjunto ofrece una imagen encantadora de Jane Austen:
humilde, irónica y, al fin, resignada cuando la muerte se la llevó pronto, a
los cuarenta y un años.
Publicado en La Razón, 28-VI-2012