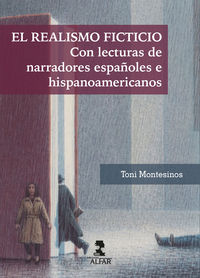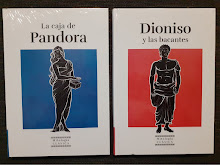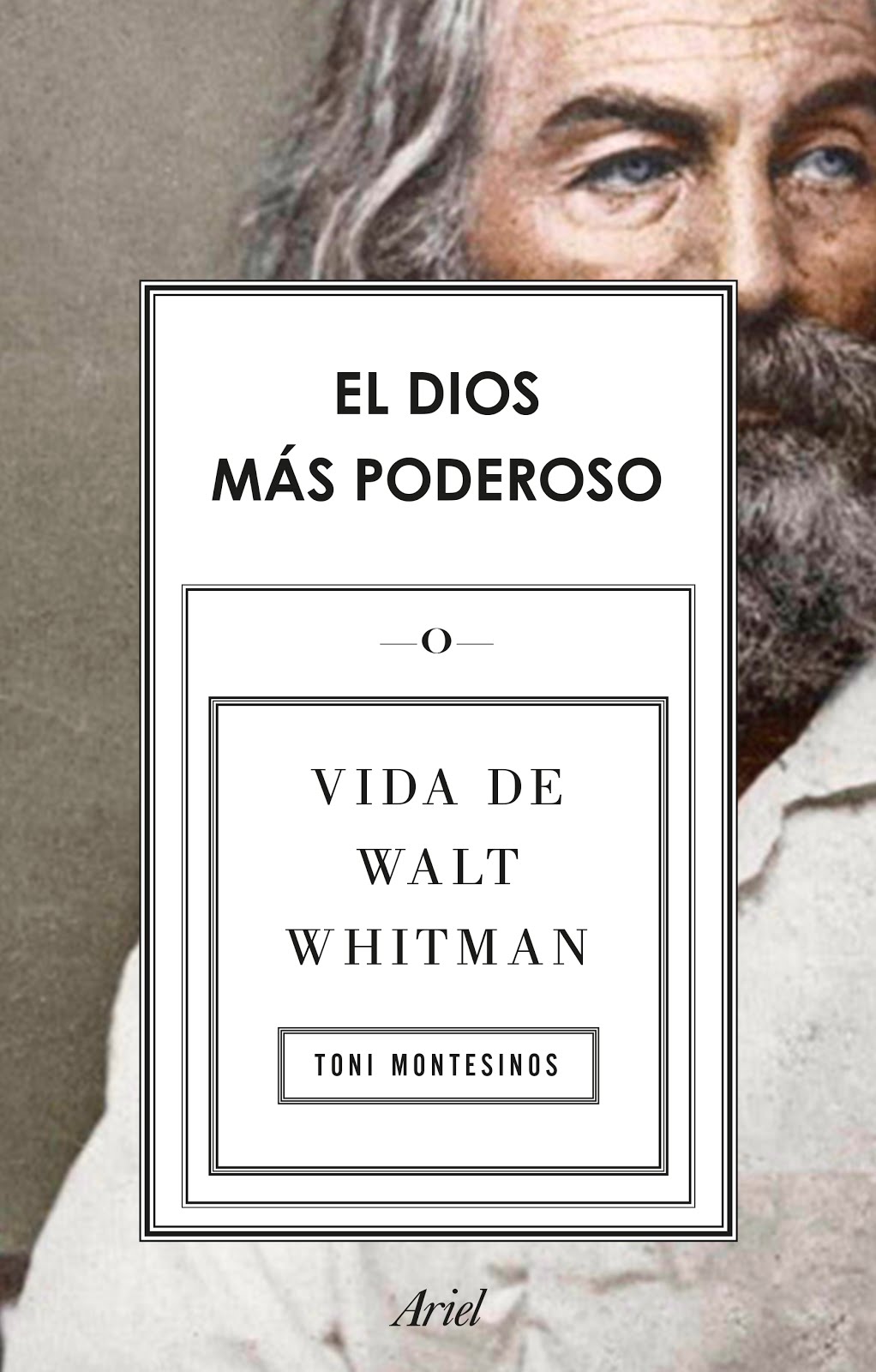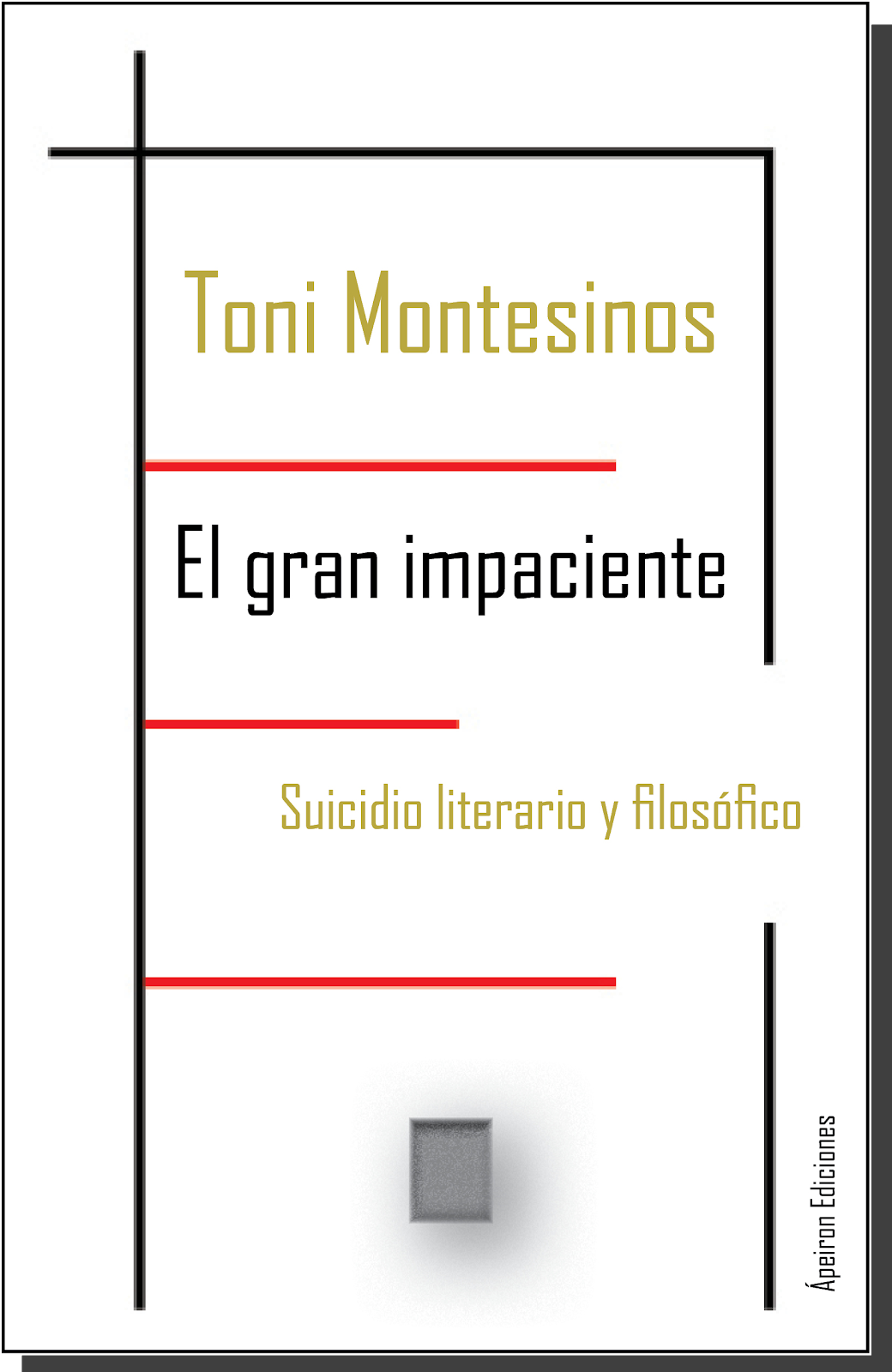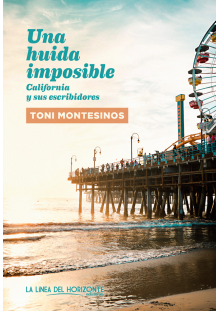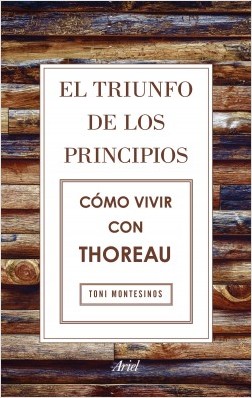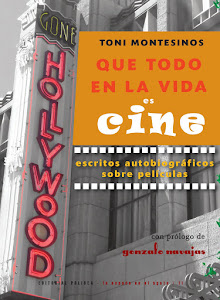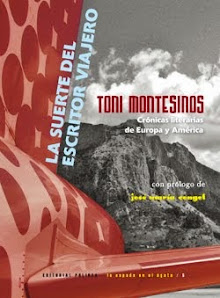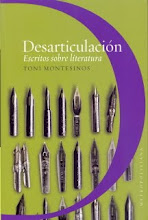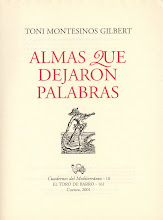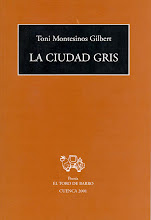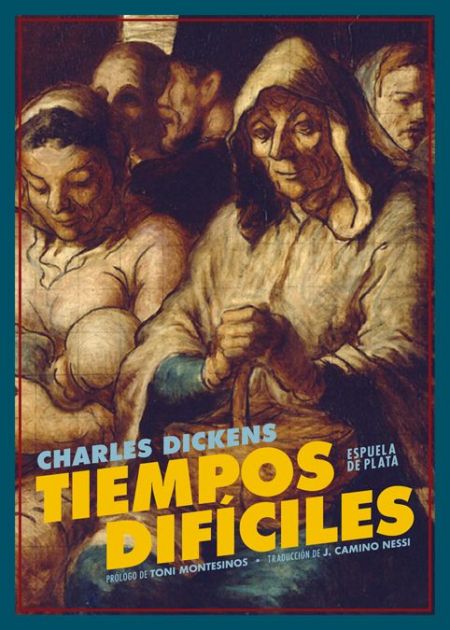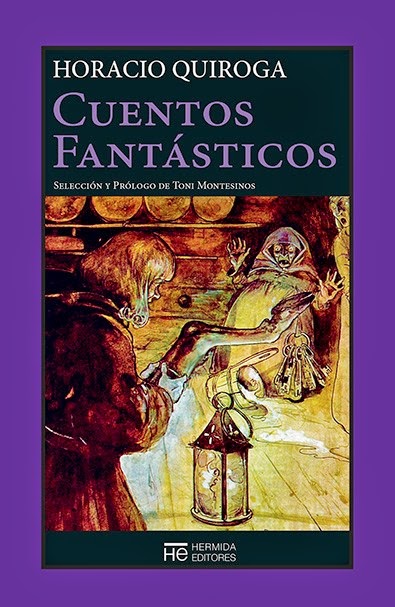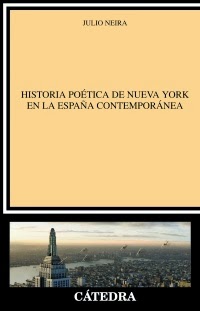“Ningún
texto malo soporta
el escrutinio universal del tiempo”
El novelista José
Ángel Mañas (Madrid, 1971) publica un "Manual
urgente para jóvenes y no tan jóvenes", sobre las obras cumbre de la literatura española. Su título puede resultar provocador, La
literatura explicada a los asnos (editorial
Ariel), pero en realidad el autor de Historias del Kronen pretende acercar a todos con sencillez y sin
prejuicios la mejor literatura española de todos los tiempos.
PREGUNTA: A la hora de escribir este libro, tu
primera incursión en el género del ensayo, dices tener muy presente una
anécdota de Bertold Brecht sobre la imagen de un burro.
RESPUESTA: Efectivamente. Walter Benjamin, que era
amigo suyo, contaba en alguna parte que Brecth tenía en su despacho, junto a su
escritorio, un borrico de madera con un cartelito que decía “hasta yo debo de
entenderlo”. De ahí el título, que lo que quiere decir es “la literatura
explicada de tal manera que todo el mundo lo pueda entender”. A continuación,
además, hay una cita introductoria de Juan Ramón [de Platero y yo] donde se sugiere que los asnos pudieran ser, más que
los ignorantes, los señores que se dedican a escribir diccionarios, lo que le
daría un nuevo matiz al título con el que estaría bastante de acuerdo. Si hay
que solidarizarse con alguien, me solidarizo, por supuesto, con los asnos.
Faltaría más.
P: Llama la atención la estructura del libro, que
deja espacio para la reflexión sobre la escritura para el cine y otros géneros
“menores”, como las fábulas o incluso el cómic. ¿Hay una intención de
dignificar estos géneros como literariamente tan importantes como los tradicionales?
R: La cita de Carlos Edmundo de Ory que encabeza
ese capítulo es iluminadora: “Igual llueve sobre los Grandes Lagos que sobre
los charcos”. Estoy absolutamente de acuerdo. Luego, a título personal, hay
géneros menores que no me interesan demasiado, como el epistolar (que me
produce gran repulsa), y otros que he querido reivindicar, como el aforístico,
al que dedico un capítulo entero. Resulta indignante que hayamos tenido como
compatriota al auténtico príncipe del género, Gracián, entronizado por inteligencias
tan superlativas como Voltaire, Schopenhauer o Nietzsche, y que no le prestemos
la más mínima atención.
P: “Nunca me ha gustado esa adoración casi mística
que se le tributa” al Quijote, se lee
en el libro. ¿Podrías explicar esta postura y contrastarla con la importancia
que le concedes al Lazarillo de Tormes?
R: A Cervantes no se le puede quitar nada como
figura suprema de las letras universales. Eso es algo que ha sido consensuado
por las mejores inteligencias literarias de los últimos siglos, tanto españolas
(Unamuno, Ortega, Azorín), como foráneas (Flaubert, Faulkner, Kundera). Dicho
esto, a la hora de escoger un libro nacional nos hemos decidido a escoger el
libro más largo, más difícil y más excepcional, cuando a lo mejor podría haberse
escogido un libro más breve, más sencillo y más característico. A mí siempre me
ha parecido que Lazarillo cumple con estos requisitos. Es una novelita
de apenas cien páginas, de una plasticidad literaria excepcional, y si fuera el
libro nacional todos lo habríamos leído y todos nos lo conoceríamos al dedillo
y hasta de memoria, como hacen los franceses con La Fontaine.
P: ¿Entonces crees que, en este sentido, conectaría
más con la idiosincrasia española?
R: La sicología de este joven que va pasando de amo
en amo y apañándoselas como buenamente puede para sobrevivir en el siglo XVI
español me parece mucho más cercana al mundo contemporáneo, mucho más
inteligible y me atrevo a decir que mucho más característicamente española que
el idealismo incorregible de un señor de Quijana que ve gigantes allí donde hay
molinos. En mi opinión, Cervantes tendría que ocupar dentro de la
literatura española una posición análoga a la que ocupa Dostoievski en la
literatura rusa. A Dostievski nadie le quita lo que ha aportado a la literatura
universal con mayúsculas. Y sin embargo, a la hora de escoger un escritor
nacional, la mayoría de los rusos opta por pensar en Chéjov, Pushkin o Tolstói,
tanto por carácter como por lo característico de sus obras.
P: Le dedicas un apartado muy significativo a la
posmodernidad, a la entrada del nuevo milenio. ¿Cómo se integra lo posmoderno
en los cánones literarios?
R: En el libro argumento que el posmodernismo, como
movimiento estético, es una forma de neorromanticismo. Algunos de los rasgos
que uno asocia con la posmodernidad artística –el pastiche, la recuperación
juguetona de estilos artísticos pasados, la hibridación de géneros, la
difuminación de las fronteras entre la serie A y la serie B artística o la
libertad artística absoluta– no son nada nuevo. El sincretismo y la
recuperación de estilos antiguos era algo característicamente romántico (pienso
en arquitectura, en la novela histórica).
P: ¿Romántico concretamente? ¿Puedes poner algún
ejemplo para ilustrar este punto de vista?
R: No hay más que echarle un vistazo a Don
Álvaro o la fuerza del sino para darse cuenta de que ya entonces gustaba lo
de mezclar poesía y prosa, o ver lo mucho que les gustaba a Víctor Hugo
irrumpir en mitad de la narración, rompiendo todas las premisas del género,
para disertar en mitad de sus obras como si aquello fuera un ensayo personal,
para ver que la hibridación también era del gusto romántico. Ya Rimbaud
prefería los dibujos de los niños y de los locos, artísticamente, a los de los
profesionales. ¿Y qué puede haber más romántico que la exaltación de la figura
del artista? Me parece que hay muchos puntos de contacto muy interesantes y que
prueban que, como dijo el Eclesiastés, nunca hay nada nuevo bajo el sol.
P: Esa frase bíblica aparece varias veces. Pero, en
plena crisis, se presume un mundo editorial distinto, que tal vez traiga
novedades estructurales. Tú mismo has publicado en formato digital una reunión
de artículos de prensa, El legado de los
Ramones, y Solo el silencio es
grande. Aforismos estéticos (ambos en la editorial virtual
Literaturas.com).
R: Como explico en el libro, soy, me guste o no, un
producto de una época posmoderna, pero estoy a la espera de ver por dónde
evolucionan las cosas, porque no nos podemos quedar en esto. El mundo de la
edición va hacia un futuro electrónico, está claro. Veremos cómo nos
reajustamos todos.
P: La
literatura explicada a los asnos tiene cierto sentido pedagógico, se trata
de un manual de historia muy personal donde mezclas información y opinión. ¿Tenías
interés en ser provocador con el título, o con tu postura sobre el Quijote, o es una manera de atraer a un
público para el que la literatura puede ser sinónimo de aburrimiento?
R: La provocación no es la voluntad del libro. He
procurado no esconder mis ideas. Las hay que coinciden con lo que la mayoría
piensa sobre ciertos clásicos, y las hay más polémicas (como lo de Cervantes),
pero no he procurado hinchar las unas en detrimento de las otras, sino ser lo
más sincero que he podido conmigo mismo. Habrá opiniones con las que el lector
esté de acuerdo, y otras con las que no, como es lógico. Lo que he pretendido
es procurar que el lector reaccione, hacerle pensar. Bajar a los clásicos de su
pedestal para hacerlos más cercanos pero para que puedan llegar a comunicar con
nosotros, eso sí, sin faltarles en ningún momento al respeto. Ningún texto malo
soporta el escrutinio universal tanto tiempo.
P: ¿Me dices, por último, tu puñado de obras
imprescindibles de la literatura española que más te interesan como lector o
escritor? Un canon para atraer la atención urgente de los jóvenes y no tan
jóvenes, como dice el subtítulo de tu obra.
R: Coplas a la muerte
de su padre, La Celestina, Lazarillo, los
aforismos de Gracián, Fortunata y Jacinta, La Regenta, las memorias de
Baroja, Platero y yo, el teatro de Jardiel Poncela, los cuentos
completos de Aldecoa, los artículos de Camba, los ensayos de D’Ors, los viajes
de Cela, los diarios de Trapiello...
T. M.