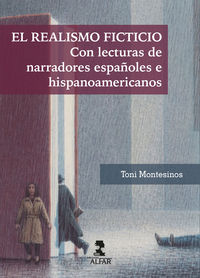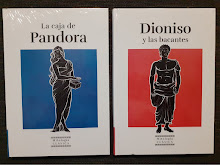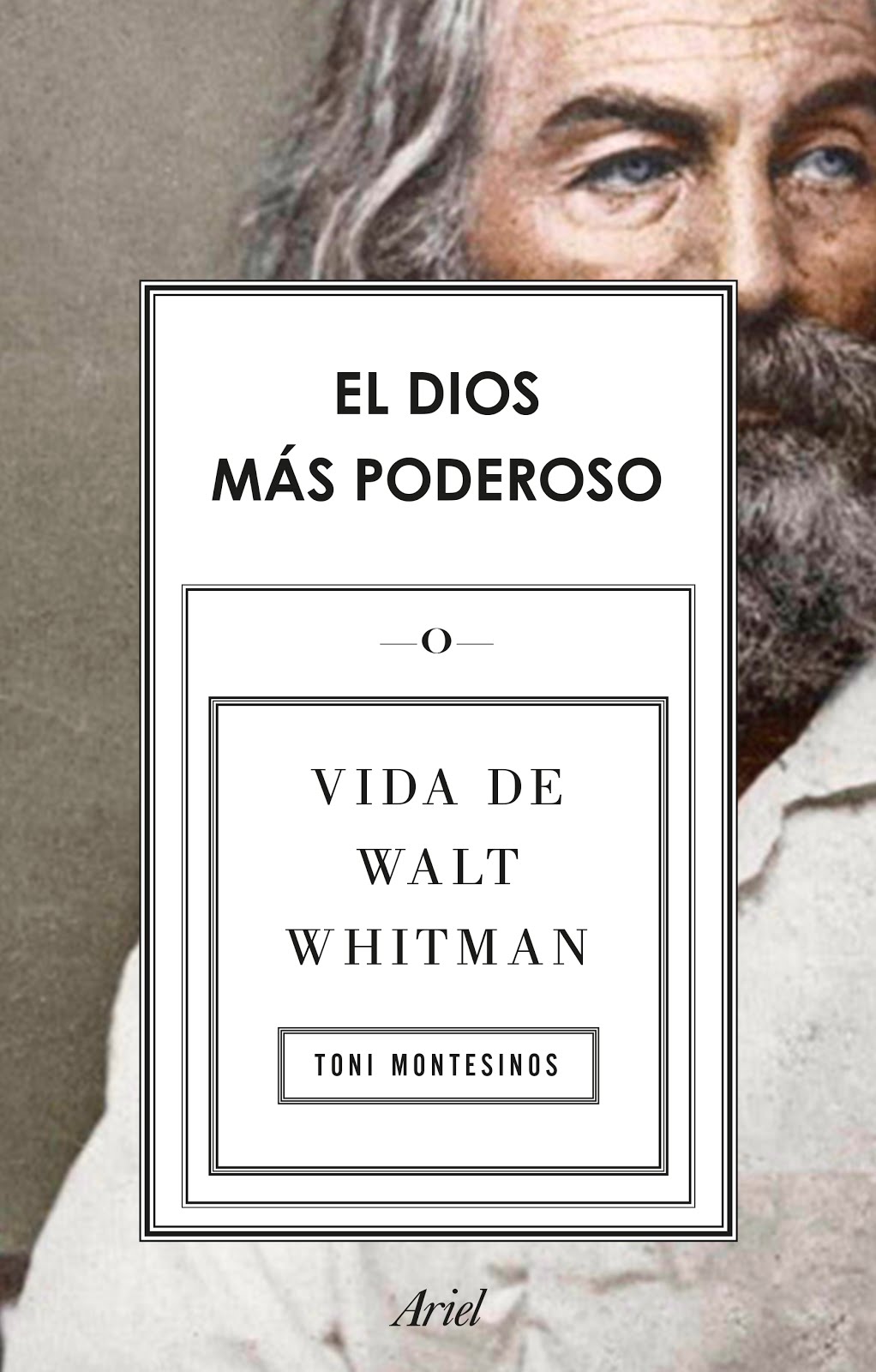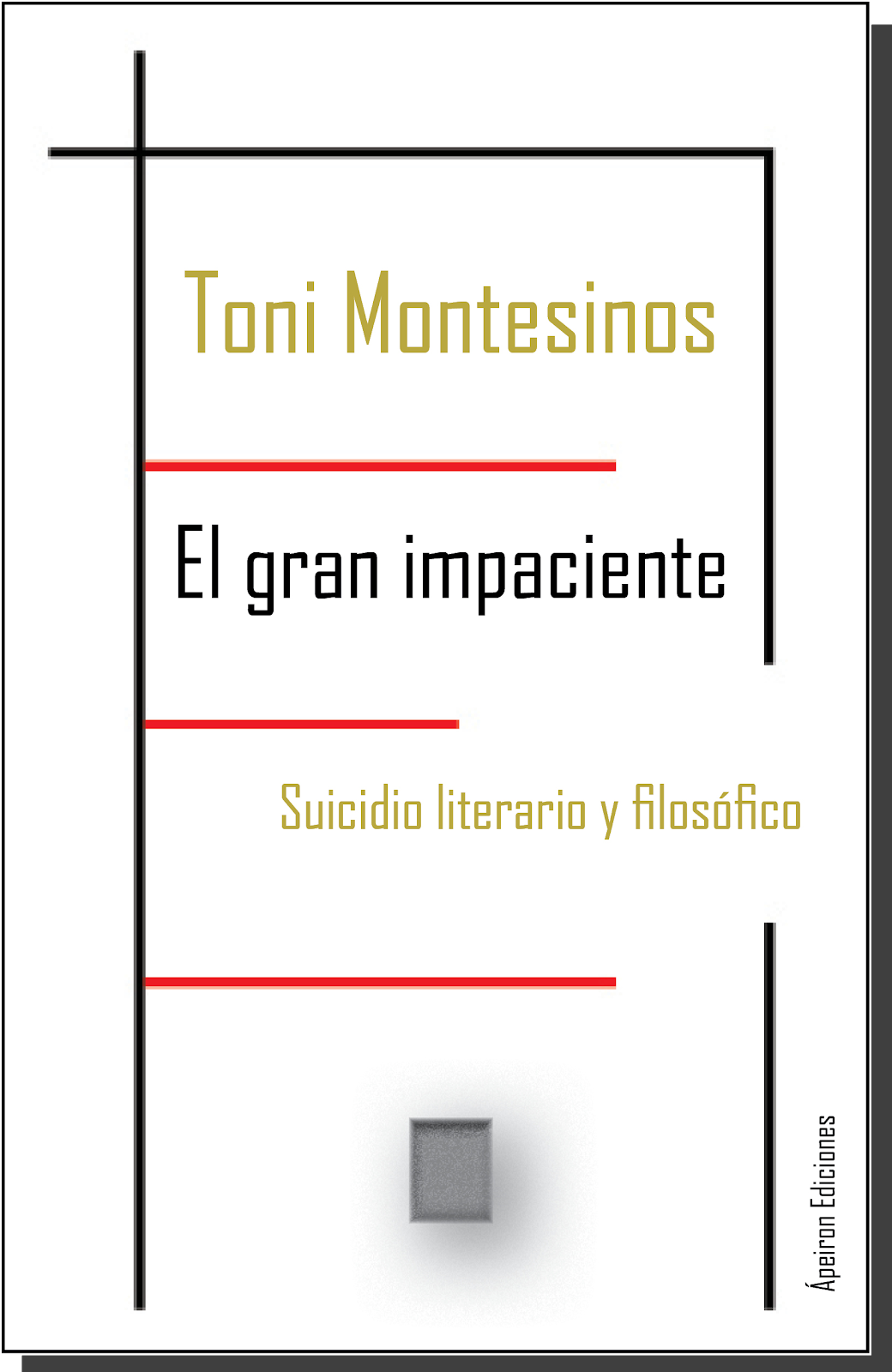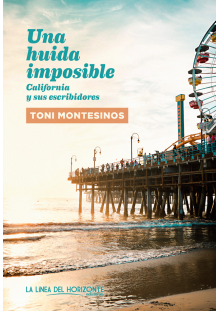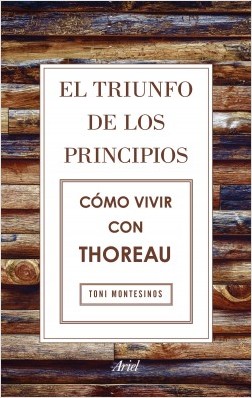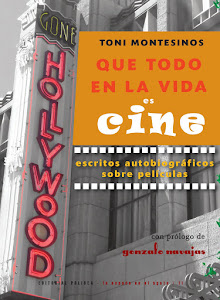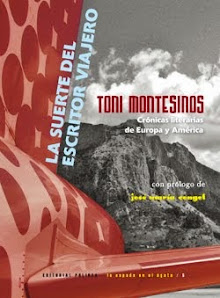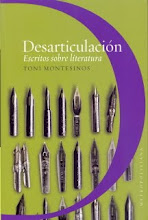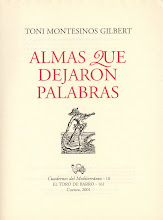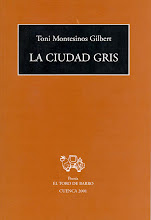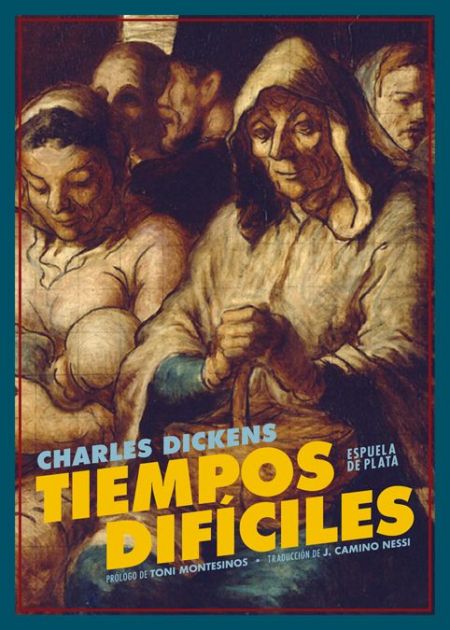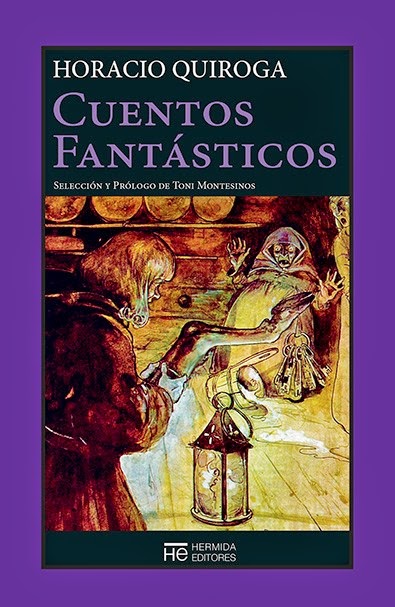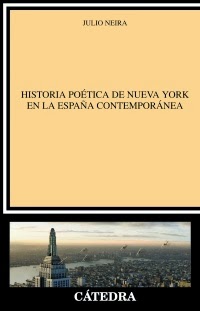En
el campo de los Red Sox, una tarde bostoniana de verano.
El
estadio, abarrotado. La mitad de la gente lleva gorra o alguna camiseta del
equipo local. Hoy toca jugar contra los Cleveland Indians.
El
público, hiperactivo; se mueve ajetreado, deja imperioso su localidad y regresa
con cervezas (veo luego que son carísimas) o con perritos calientes que parecen
de plástico. Comen, beben y charlan, y de tan entretenidos que están en las
gradas con sus propias cosas, apenas reparan en el juego.
Sin
embargo, hay un runrún general de repente: en el campo ha ocurrido algo de una
importancia que para mí siempre será un misterio, porque no entiendo nada. Pero
no hay tiempo para explicaciones. Uno tiene que levantarse de su asiento porque
alguien necesita pasar para ir a comprar algo. Así una y otra vez.
Diseminados
a lo largo y ancho del estadio, una serie de personajes vestidos de amarillo, con
una bolsa grandiosa sobre sus cabezas y sonrisas de estudiado marketing, anuncian
a gritos su mercancía. A lo lejos, se ven deslizarse, no sin cierta aprensión, esas
manchas amarillas hormigueantes.
Y
de súbito, un jolgorio estruendoso: todo el público se pone de pie para
aplaudir. La pantalla gigante repite la jugada: ha habido un home run.
No
transcurre demasiado tiempo hasta que la muchedumbre vuelve a romper en
aplausos: las cámaras enfocan a un comandante, vestido para la ocasión con sus
condecoraciones. No capto los méritos del satisfecho militar, pero la gente le
vitorea. Aquí, en los Estados Unidos, agasajar al soldado es una obligación
moral.
Apenas
ocurre nada en el terreno de juego, y tal vez por eso el speaker pone música para dar ambiente, para que la sensación de
entretenimiento no se tome una pausa.
De
continuo, en la pantalla aparecen los beisbolistas, muchos de ellos de apellido
hispano o italiano. Las estadísticas son un jeroglífico para mí.
Let’s go, Red Sox,
clama el público. Let’s go, Red Sox.
Ya
empieza a oscurecer y se encienden las luces. Alguna vez, el bateador devuelve
la bola de forma errática, y la gente alza los brazos como si se lamentara de ver
caer maná del cielo.
En
un momento dado, allá abajo aparecen unos muchachos para barrer la arena que
rodea el campo de hierba, como los que se encargan de poner a punto la tierra
batida del tenis.
Muchísimas
mujeres, de todas las edades. Estadounidenses blancos, de todas las edades. No distingo
nada más que a un negro en el inmediato perímetro del entorno.
Como
estoy sentado al lado de las escaleras, la comida basura que las personas llevan
en ristre pasa a la altura de mis ojos.
Una
novedad: la gente empieza a hacer la ola, y yo me acuerdo de cuando Harry –el
que encontró a Sally– le habla a su amigo de su recién matrimonio roto, en
pleno partido de football, mientras
participan en esa marea humana.
Antes,
hemos comido un triángulo de pizza en las inmediaciones del estadio. En una
mesa pegada a la nuestra, se ha ido a sentar un padre con su hijo; los dos van
vestidos de los Red Sox y ni nos miran pese a la proximidad. El padre agarra la
silla donde descansa mi bandolera, pero ni se molesta en pedir permiso y he de
apurarme para sacarla de allí. Y entonces, tras ese gesto, me asalta una
tristeza que solo quiero que dure una milésima de segundo de lo devastadora que
es: el tiempo en que veo el muñón izquierdo del niño, que no pasará de diez
años, y redirijo la vista a mi acompañante, sin atreverme a mirar de nuevo al chaval.
No tiene mano con la que jugar a su deporte favorito. Me viene a la mente aquel
texto de Paul Auster, hallado en un dominical de El País hace miles de domingos, sobre cómo un día de su infancia,
frente a uno de sus ídolos de los New York Mets, se dio cuenta, para su
desolación, de que no llevaba un lápiz para que le firmara un autógrafo; recuerdo
al protagonista adolescente de una novela de John Fante que llamaba a su prodigioso
brazo lanzador El Brazo.
Pero
no puedo seguir pensando en el niño manco, en otros niños subyugados por la
pasión del béisbol, de sus cromos, récords e innumerables jugadores legendarios.
Estoy en Boston, estoy en el estadio de los míticos Red Sox, y lo que tengo
ante mí es instantáneo, absurdo, sensacional.
En
un receso del encuentro, en la pantalla y a través de la megafonía, una voz
dicta las nueve reglas de conducta para portarse bien en el Fenway Park, la más
antigua cancha de béisbol de las llamadas Grandes Ligas: enseguida, se
proporciona un teléfono para llamar a seguridad o enviar un sms si se detecta alguna
violación de tales reglas.
No
gano para sorpresas. Tras el séptimo ining,
absolutamente todo el mundo se levanta de sus asientos. Es la tradición. Ya
llevamos dos horas de juego y hay que desperezarse.
En
ese momento, en la pantalla aparece la mascota del equipo –Wally, una especie
de Don Pimpón, pero verde– con niños alrededor, y el estadio entero canta la
canción «Take me out to the ball game», el himno oficioso del deporte del
béisbol, como averiguaré a la vuelta de mi viaje; un tema creado en 1908 e
inspirador de una película musical de idéntico título, estrenada cuatro décadas
más tarde y protagonizada por Frank Sinatra, Esther Williams y Gene Kelly.
Tras
la hermandad cancioneril, se da por concluido el seven ining strecht y los espectadores vuelven a sus asientos cinco
minutos después.
Los
Red Sox van a perder por mucha diferencia en el marcador, de ahí que la gente
vaya abandonando las gradas sin esperar el final del partido. Mi pareja y yo nos
mezclamos con la multitud y, en medio de la calurosa noche, salgo con un fragmento
de vida americana, tan atractivo como desconcertante, esbozado en las páginas
de una libreta cuya portada propone, mediante tres palabras en relieve, llevar
a cabo in situ justo lo que he hecho: Just
write it.