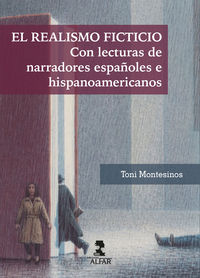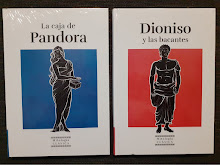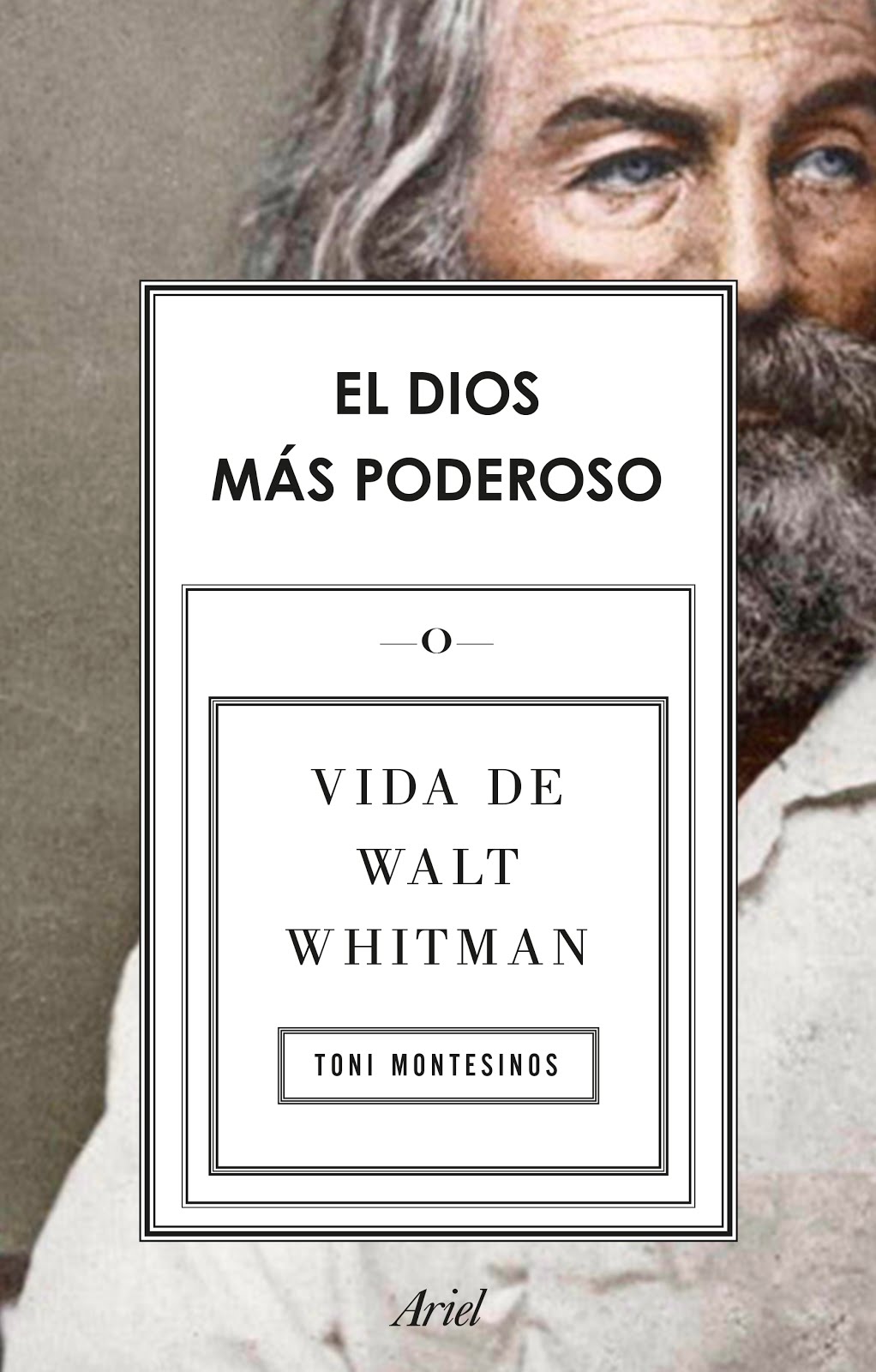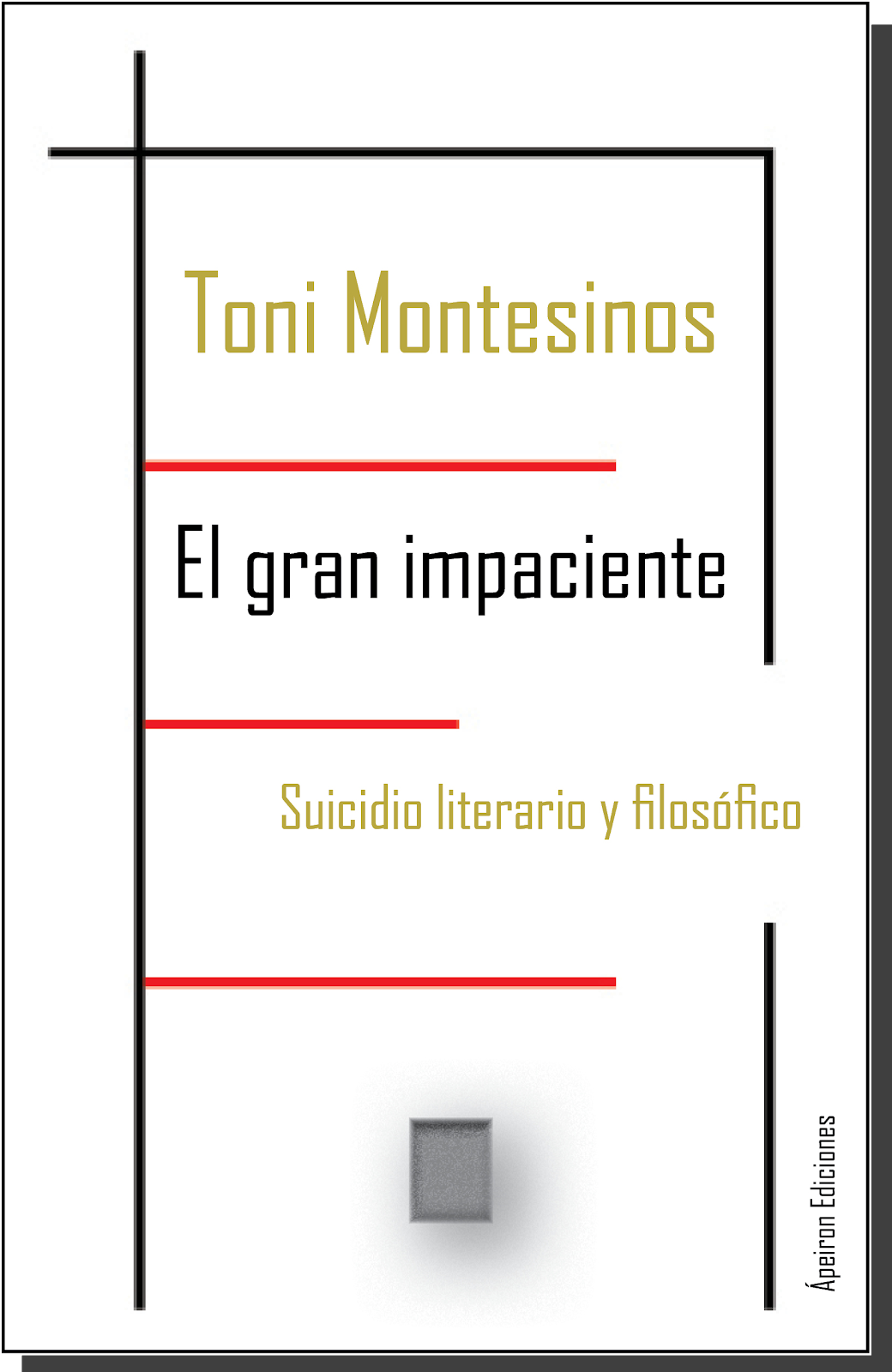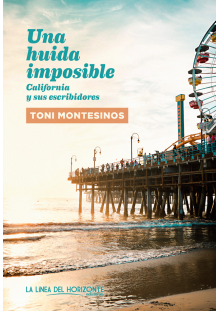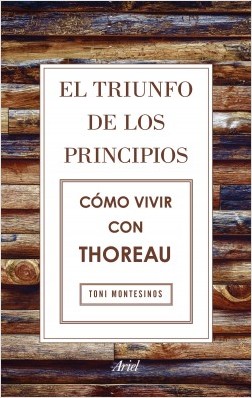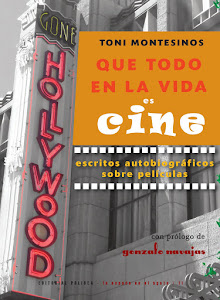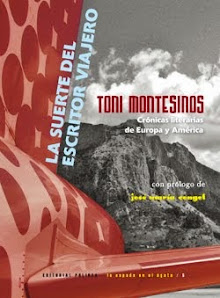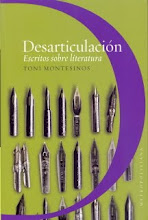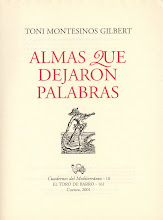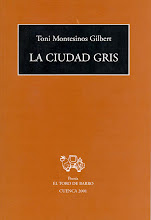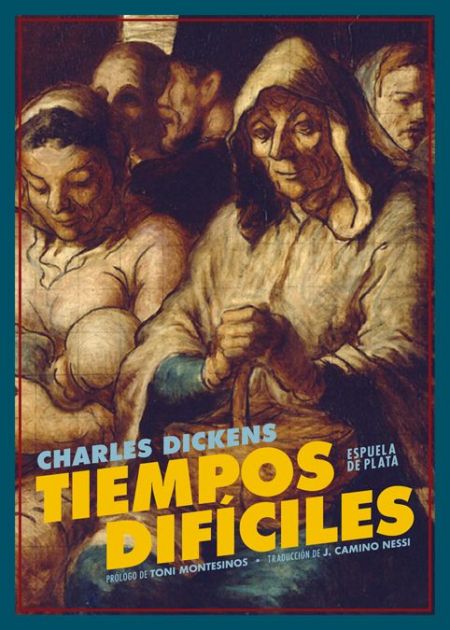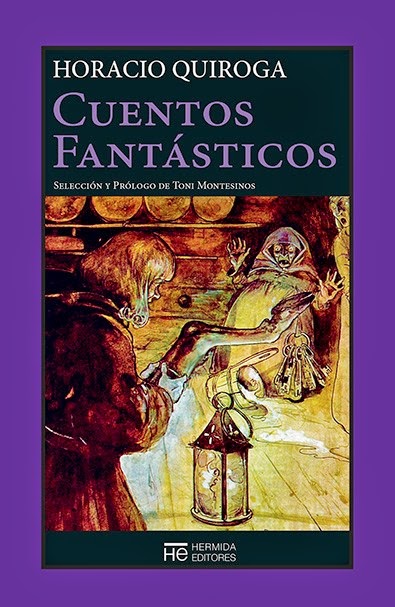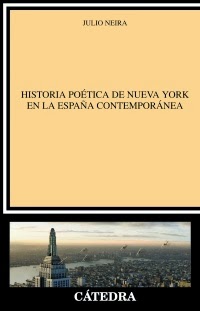La cara oscura de Roma en la década de
1950. Así reza el subtítulo de esta obra que investiga un crimen, el de una
muchacha, para diseccionar todo un contexto sociopolítico, jurídico y policial
en paralelo a aquel ligado con la Prensa y el mundo del espectáculo. Stephen
Gundle, en el prólogo, fechado el 9 de abril de 1953, cuando sucede el triste
acontecimiento que investigará medio siglo después, recrea cómo una joven de
veintiún años, Wilma Montesi, sale de su domicilio hacia las cinco de la tarde
y es hallada sin vida en una playa de Ostia al día siguiente, a veinte
kilómetros de la capital. La primera suposición de muerte por ahogamiento queda
descartada en cuanto se analizan los hematomas del cadáver, pero, «durante los
siguientes cinco años, el misterio de la muerte de Wilma Montesi no dejará de
preocupar a los italianos y el asunto acabará convirtiéndose en un escándalo
que alcanzará a casi todos los estratos de la vida pública».
La cara oscura de Roma en la década de
1950. Así reza el subtítulo de esta obra que investiga un crimen, el de una
muchacha, para diseccionar todo un contexto sociopolítico, jurídico y policial
en paralelo a aquel ligado con la Prensa y el mundo del espectáculo. Stephen
Gundle, en el prólogo, fechado el 9 de abril de 1953, cuando sucede el triste
acontecimiento que investigará medio siglo después, recrea cómo una joven de
veintiún años, Wilma Montesi, sale de su domicilio hacia las cinco de la tarde
y es hallada sin vida en una playa de Ostia al día siguiente, a veinte
kilómetros de la capital. La primera suposición de muerte por ahogamiento queda
descartada en cuanto se analizan los hematomas del cadáver, pero, «durante los
siguientes cinco años, el misterio de la muerte de Wilma Montesi no dejará de
preocupar a los italianos y el asunto acabará convirtiéndose en un escándalo
que alcanzará a casi todos los estratos de la vida pública».
Por qué este
asesinato tuvo semejante impacto en la sociedad italiana lleva a Gundle, en «La
muerte y la dolce vita» (traducción de Pedro Donoso), a analizar el caso de
Wilma pormenorizadamente: en qué situación se encontraba la chica para ser
víctima de tamaña desgracia, qué parte de responsabilidad tuvo su novio –un
policía temperamental que aceptaba mal la frigidez de su prometida–, por qué
aquellos días se enfrentó agriamente a su madre. El autor sigue el rastro de la
vida íntima de Wilma y nos encontramos con la vida íntima de una época que
Fellini inmortalizó con la expresión «dolce vita» pero que ocultaba también un
reverso peligroso: la ansiedad por dejar atrás cuanto antes el fascismo y la
guerra. Eran años de glamour, ciertamente, y de eso sabe mucho el autor
–publicó, en clave italiana, «Bellissima: Feminine Beauty and the Idea
of Italy» (2007), y en clave universal, «The Glamour System» (2006) y
«Glamour: A History» (2008)–, por la presencia de estrellas de cine, por
los aires de libertad, placer y estética que se respiraban por toda la ciudad.
Aunque todo brillo se impone a la sombra que, sin verse, existe y deja patente
su destino oscuro.
Gundle destapa cómo
la sociedad italiana, al enfrentarse al caso de Wilma, se vio forzada a un
ejercicio de introspección: la respetabilidad imperante no podía consentir, por
ejemplo, el suicidio (los Montesi hicieron pasar el crimen por accidente para
poder enterrar por la iglesia a su hija), la emergente y numerosa Prensa
difundió todo tipo de conjeturas, y entonces la bola de nieve no hizo sino
agrandarse. El asunto ocupó papeles, conversaciones, polémicas, pues el informe
oficial no coincidía con la realidad de los hechos. «Se había extendido el
rumor de que personas influyentes estaban implicadas en la muerte de la chica.
Entre los altos funcionarios del Estado y en el barrio de los artistas de Roma
se insinuaba que la muerte de Wilma no había sido el resultado de un simple
accidente», apunta Gundle. La Policía no era de fiar por arrastrar aún
actitudes de la dictadura, y un periódico calificó de «enigma encerrado ahora
en un ataúd» el caso de la joven.
Corrupción, tráfico
de drogas, de repente todo cabe en el cajón de sastre de un crimen que Gundle
utiliza como excusa para hacer una buena investigación sociológica de la Italia
previa a los cincuenta y a los acontecimientos políticos de la década. Pues
todo tiene relación: un hijo de un ministro es sospechoso de tener relación con
la muerte de Wilma, pero sólo es un rumor de mil. Se asoma al relato: la provocadora
artista Novella Parigini, que llegaría a decir que había inventado la «dolce
vita romana», pues en su entorno pulularon muchos escritores importantes; los
estudios de Cinecittà, cuyas actrices eran los ídolos de las jóvenes como
Wilma; la bohemia y el libertinaje; los bares de Via Veneto… y la Prensa
sensacionalista, que lanza la idea de que la chica murió en una orgía drogada
(la autopsia rebeló que era virgen) para luego ser abandonada en una playa.
Las ramificaciones
del caso alcanzan a mujeres oportunistas que quieren hacerse un nombre a costa
de presentarse como testigos de la desaparición de Wilma, a periodistas sin
escrúpulos, y a la clase media italiana que tan bien llevó a sus novelas
Alberto Moravia. Una red de anónimos que de repente eran alguien: «El caso
Montesi sacó a la luz a una serie inesperada de personajes y convirtió en
personalidades a muchas personas que hasta entonces parecían no contar». Un
enigma que mantendrá en vilo al lector, pero cuya resolución guarda aún
demasiadas incógnitas.
Publicado en La Razón,
31-V-2012